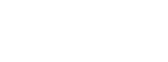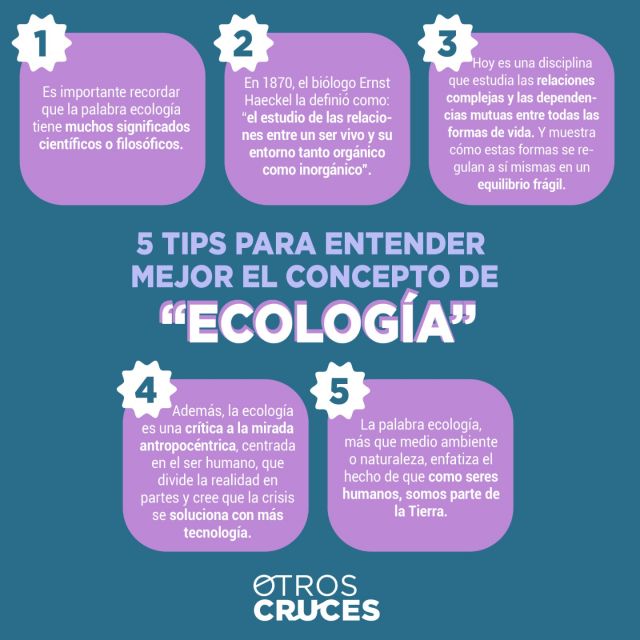Por Nicolás Panotto
Las iglesias cristianas son hace mucho tiempo agentes fundamentales para entender los procesos socio-políticos de América Latina. Pero las dinámicas de dicha incidencia han cambiado considerablemente en los últimos años. Los temas que más se destacan ya no se centran solamente, como hace un par de décadas atrás, en la presencia de comunidades eclesiales en sectores populares y su trabajo comunitario. Tampoco en la capacidad de movilización en manifestaciones callejeras, como lo vimos durante la década de los ’90. Hoy hablamos de un trabajo mucho más complejo, afianzado, ordenado y con gran presencia en instancias institucionales dentro de los Estados, los cuerpos políticos partidarios y diversas instancias de deliberación tanto local, nacional como regional.
Encontramos creyentes que asumen su militancia a partir de un compromiso férreo con sus creencias, las cuales hacen explícitas y públicas dentro de los espacios que conforman, sean movimientos sociales, partidos políticos, hasta en posiciones importantes para la toma de decisión geopolítica dentro del sistema interamericano. Identificamos además la influencia que poseen en instancias de lobby, con acciones que han logrado demarcar el tratamiento de políticas públicas, en alianza y articulación con otras agrupaciones políticas, trabajando de par en par con equipos formados en abogacía, ciencias políticas, sociología, medicina, economía y desarrollo organizacional.
Pero la relevancia pública de las iglesias no se ubica solamente por las acciones que realicen dentro del campo político burocrático o formal. Su dimensión pública también se refleja en los elementos constitutivos de su identidad. Su “publicidad” pasa precisamente en la atención que la sociedad presta sobre sus acciones, discursos y prácticas como instituciones eclesiales, ya que ellas tienen directo impacto en la comunidad, la opinión pública y las dinámicas políticas de cualquier lugar. Por esta razón, las iglesias son convocadas por gobiernos provinciales y nacionales para el trabajo conjunto en problemáticas comunitarias, como también para dar su opinión sobre temáticas sensibles que conciernen a toda la sociedad. Sus gestiones –sea a través de sus templos o de las ONGs que conforman para sus proyectos sociales- son observadas constantemente tanto por la ciudadanía como del cuerpo político.
Pero es justamente por esta dimensión pública intrínseca al quehacer de las iglesias que muchas de sus acciones comienzan también a ser desafiadas desde el campo público, político y judicial. Lo vimos en la condena que recibieron la Confederación Evangélica y la Conferencia Episcopal de Costa Rica por parte del Tribunal Superior Electoral por promover ciertas candidaturas desde los púlpitos. O en Chile, con la sentencia que recibió la Catedral Evangélica Jotabeche por divulgar públicamente (en encuentros litúrgicos y transmisiones de su canal de YouTube) dichos que deshonraron la moral del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) a través de calumnias. También en el actual escándalo que rodea al Obispo Eduardo Durán, por salir a la luz los elevadísimos montos de su sueldo anual y las entradas financieras de su iglesia (provenientes de los diezmos), sin ningún respaldo legal y formal en términos de transparencia.
Lo que llama la atención es el tipo de justificación que algunas iglesias esgrimen al momento de ser cuestionadas por sus acciones. Se apela a la “autoridad pastoral” como un estatus suficiente para el uso indiscriminado de bienes y dinero de la iglesia, a la “libertad de expresión” para legitimar declaraciones discriminatorias en contra de otros grupos sociales o al “ejercicio democrático” para sostener un lugar de privilegio dentro de espacios de deliberación política.
Aquí es donde encontramos una paradoja con respecto a la comprensión de la incidencia pública en este tipo de iglesias. Por una parte, apelan a su innegable participación dentro de la arena pública, ya que son agentes de gran relevancia y alcance social, que, así como otros sectores, tienen el derecho de expresar su opinión e inclusive participar en instancias formales de institucionalidad política, al menos a partir de una configuración que no vulnere el principio de Estado laico. Pero por otra parte, remiten a una visión de iglesia independiente, donde “es Dios quien controla y no la política”, para justificar sus acciones y esquivar la responsabilidad que poseen como cualquier otro actor político. Es decir: nadie puede pedir cuentas de sus finanzas o denunciar un tipo de acción controversial en términos democráticos, porque su “jurisprudencia” parece sostenerse en una dimensión teológica, y no en las reglas del juego político y legal. En otras palabras, quieren incidir a toda costa en el espacio público, pero se resisten a que se les aplique las normativas y reglamentaciones que conforman a un sano espacio público, lo cual incumbe a todo actor social dentro de la sociedad civil o la comunidad política.
El ser de la iglesia es intrínsecamente público. Su liturgia, su organización interna, sus discursos teológicos, sus proyectos sociales, tienen directa influencia en la construcción de cosmovisiones sociales y políticas, como también en la movilización de grupos y personas de toda comunidad. Lo reconozca o no, lo explicite o no, es un agente que juega dentro del engranaje de la sociedad civil, del Estado, de los gobiernos y de las relaciones geopolíticas. Esto se refuerza aún más cuando hay una intencionalidad directa, al promover posicionamientos públicos, al desarrollar acciones para el tratamiento o bloqueo de políticas públicas o al construir alianzas y coaliciones para participar en espacios de incidencia regional.
Por estas razones, dichas iglesias (sustentadas muchas ellas en organizaciones civiles, federaciones y movimientos) no pueden apelar a una especie de dualismo funcional, donde pretenden participar dentro del espacio público, pero exigiendo un trato preferencial y ser excluidas de las reglas básicas que conciernen al funcionamiento de toda la sociedad, y que interpelan a cada actor político que pretenda ser parte de un proceso democrático, por la sola razón de creer que poseen un estatus de preferencia en nombre de Dios, la fe o la religión.
Porque la iglesia es intrínsecamente pública, debe respetar los procesos de transparencia financiera que se imponen a cualquier institución que maniobra fondos propios, más aún provenientes del aporte voluntario de sus miembros. Dichos procesos se sostienen en leyes cimentadas en los valores de la justicia económica, la distribución equitativa y la igualdad en el acceso de recursos, principios que podemos encontrar de tapa a tapa en la Biblia.
Porque la iglesia es intrínsecamente pública, si su deseo es influir en el espacio político, debe respetar las reglas inherentes de dicho espacio. Debe ser cuidadosa con el tipo de legitimación discursiva que utiliza, reconociendo su punto de vista particular, y no apelar a escapismos metafísicos en nombre de Dios o de lecturas literalistas de la Biblia como respaldo de privilegio frente a otros marcos de legitimación (ideologías, identidades o posicionamientos políticos) o perspectivas morales. Las iglesias –al menos en términos institucionales, es decir, a partir de normativas denominacionales, federaciones eclesiales y organizaciones basadas en la fe- pueden sostener cualquier punto de vista y defenderlos públicamente, pero deben hacerlo como iguales dentro de un debate que incluye otras opiniones, donde el hecho de partir de un discurso religioso o teológico no los ubica en un pedestal de poder o supremacía, donde el argumento de la “discriminación” ya no es válido para ponerse en un lugar de “victimización” frente a otros, y donde el interés de la sociedad en su conjunto debe primar por sobre la defensa de perspectivas particulares.
Porque las iglesias son intrínsecamente públicas, algunos grupos necesitan reconocer que toda visión teológica es siempre subjetiva, que responde a una cosmovisión política y que el campo eclesial y religioso está compuesto por una pluralidad de posiciones teológicas, sin que ninguna de ellas ocupe un lugar de universalidad ni privilegio. No se puede seguir sosteniendo la ingenuidad de hablar de “principios absolutos” que se “aplican” a la política de manera desinteresada o neutral. Toda teología tiene un marco ideológico, por lo cual ningún discurso religioso puede apelar, menos aún en un espacio de diálogo público, a una aplicación universal que se imponga al resto. Aquí la mayor contradicción de algunas cosmovisiones cristianas: quieren incidir con argumentaciones políticas, pero las sostienen desde una fundamentación que no reconoce singularidad ideológica alguna y que condena toda diferencia. Por ello, los “otros” son los “ideológicos”; ellos, sin embargo, entienden su lugar desde “lo objetivo”, a saber, “Dios” (por este principio epistémico, precisamente, acostumbran apelar al positivismo científico para sus argumentos). No respetar y explicitar el principio democrático elemental de la pluralidad, la diferencia y hasta la disidencia, condenando al otro en nombre de lo que se afirma absoluto, es hacerle el juego al totalitarismo.
Muchas iglesias cristianas y espacios para-eclesiales de participación se están organizando cada vez más en términos de incidencia pública. Y eso no es ni bueno ni malo. Tienen su derecho como cualquier agente político. Pero aún falta mucho por trabajar en torno a los fundamentos discursivos y políticos de dicha alineación. Los procesos de formalización y profesionalización que se han evidenciado, no deben responder sólo a estrategias institucionales para involucrarse en la institucionalidad, sino deberían servir también a transformaciones sobre las visiones internas de las iglesias y lograr un cambio hacia dentro de estos espacios, para promover una visión socio-política realmente democrática, que entienda y reconozca la condición heterogénea de lo público, y donde se construyan puentes de diálogo, más allá de los posicionamientos particulares. El problema fundamental no son tanto las perspectivas específicas que se esgrimen; aunque estemos en desacuerdo, en un espacio democrático todos/as tienen libertad de expresión, siempre y cuando se respeten los principios básicos de diálogo y reconocimiento democrático. El problema es desde dónde se esgrimen y si su visibilización respeta la legitimidad de los otros agentes dentro de un espacio público, donde todos/as se comprenden con el mismo derecho.